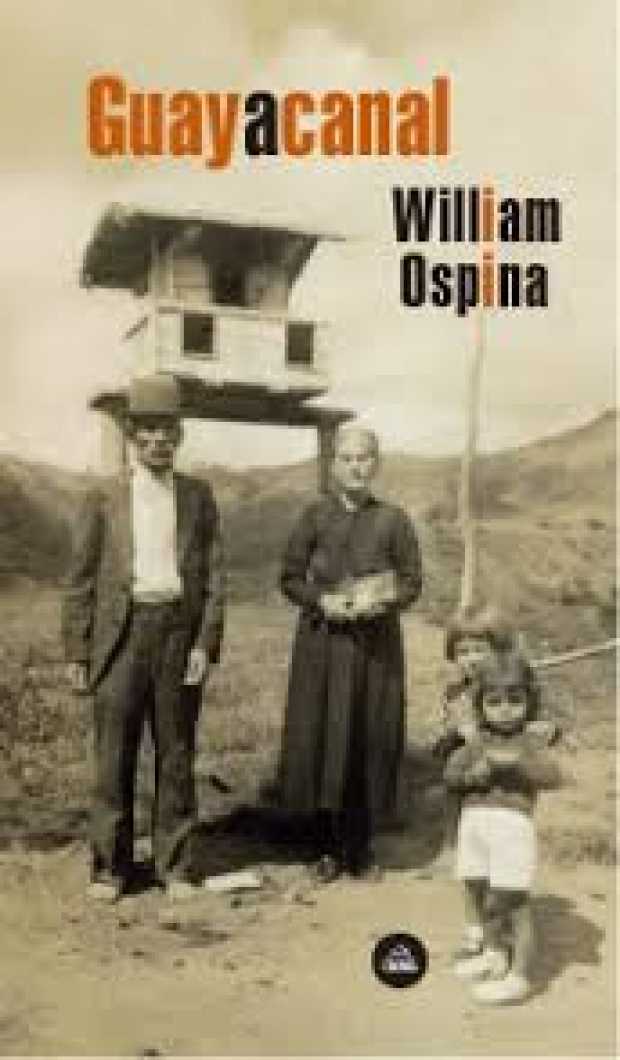
Sergio Villamizar Dussan*
Se encontraba trabajando en su próximo libro, el que esperaban sus editores lo más pronto posible, cuando William Ospina les anunció que lo había dejado de lado, otra historia se había atravesado en ese proceso creativo literario y él no había podido hacer nada para impedirlo.
Así ocurrió con Guayacanal, la novela que acaba de publicar, la que es su trabajo más personal reviviendo la historia de su familia, desde sus abuelos hasta sus propias vivencias, a través de la cual logra presentar varias épocas de un país que muchos han olvidado, otros no vivieron e incluso ya no se cuenta, pero que es vital conocer para entender el presente de Colombia.
La historia de una familia que pudo ser la historia de muchas familias colombianas, desde una época, desconocida para la mayoría, que vivía en paz abriéndose campo en la naturaleza, en el campo, pero luego llegó la violencia partidista y lo cambió todo.
Acompañada de fotografías familiares de esas épocas, el escritor de novelas como Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos, entrega en este nuevo libro algunos de los elementos necesarios para lograr entender por qué estamos como estamos.

Foto/Colprensa-Sergio Acero/Papel Salmón
En Guayacanal William Ospina cuenta la historia de sus bisabuelos, abuelos y de Padua y sus contornos, el lugar en el que nació y donde pasó una infancia feliz y embrujadora.
Una historia de décadas atrás pero que tiene que ver mucho con el presente...
Tiene que ver mucho con el presente del país, pero también con la historia general del país en el último siglo y nuestros dramas de ahora, que su causa se encuentra, en gran medida, en todo lo que ocurrió en esos años.
Su libro más personal, ¿Por qué contarla ahora?
Se debe mucho a ciertas ausencias familiares. Historias que solíamos repetir en familia, pero en los últimos años han muerto mis padres y algunas otras personas, por lo que me sentí obligado a inclinarme sobre la memoria y a tratar de relatar todas estas cosas. Quería salvar buena parte de estas historias y con ello, la memoria de muchos seres queridos.
¿Cómo fue el trabajo de la memoria para este libro?
La memoria es selectiva y en muchas ocasiones inventiva, y en este caso, como eran historias que yo había recorrido desde mi infancia, la preocupación no era tanto cómo recoger la información, sino cómo seleccionar de todo eso lo que conviene para el relato. Siempre hay un libro que uno quiere escribir y otro libro que quiere ser escrito, y a mí me parece que el libro importante es el que quiere ser escrito, el que el lenguaje necesita construir. Soy consiente de algunos de los procesos de selección, de episodios y de personajes, pero también siento que hay algo desconocido que va escogiendo y va armando su propio mosaico. Si yo lo contara todo tal vez la historia sería muy distinta, pero sólo algunos episodios salen a flote sostenidos por muchas cosas que quedan guardadas, entonces la historia que va apareciendo es una historia nueva inclusive para mí. La manera como se ensamblan esos recuerdos que además, no están hilvanados por una secuencia cronológica, sino que van al ritmo del antojo, al ritmo del recuerdo y de la evocación, por lo que un tema se va enlazando con otro así haya ocurrido 20 o 50 años antes.
¿Cambió mucho ese libro que quería escribir al libro que terminó escribiendo?
El libro que yo quería escribir era difuso porque era más un plano. El libro que resultó fue sorprendente para mí, con personajes que no pensé que fueran a destacarse tanto, lo hicieron y sirvieron de enlace entre episodios distintos. Es también un ejercicio de descubrimiento y de asombro, lo que es muy grato, porque si uno solo copiara lo que ya sabe, sería un ejercicio mecánico y poco apasionante. Uno está descubriendo cosas y sobre exaltándose con ellas a cada instante.
Parte de la historia usted no la vivió...
La mayor parte de los hechos ocurren antes de mi infancia, ocurren en los tiempos de lo que yo llamaría ‘El esplendor del mundo campesino’ que fue muy difícil de construir a finales del siglo XIX porque significó la ocupación de un territorio indómito de una selva baldía que llevaba tres siglos sin ser habitada desde que desaparecieron los pueblos indígenas. Incorporar ese mundo tan agreste a un modelo cualquiera de sociedad y de civilización fue un trabajo muy duro porque fue luchar, primero contra los dueños que eran los herederos de la corona española y también en contra de la naturaleza. Tras esa lucha, fue una sociedad muy tranquila de gran convivencia fundada en el trabajo y la hospitalidad, la vida familiar y la memoria. Llena de un espíritu muy festivo y muy alegre. Setenta años después llegó la violencia y lo destruyó todo.
¿Cómo fue el trabajo de recordar y escribir sobre la memoria de la infancia?
Yo soy testigo del final, del momento trágico en que la violencia destruyó ese mundo. Todo condujo a que yo contara primero todos esos episodios sombríos y después si entrar a contar lo mejor de ese mundo perdido, tanto en términos de esfuerzo, conocimiento del territorio, convivencia y todas las fiestas y travesuras que también están ahí. Al comienzo debía pasar por las puertas de mi memoria personal para entrar a ese mundo que era la memoria de mis tíos, abuelos y bisabuelos. En esa medida, siendo un relato personal en términos literarios, es más un relato colectivo en el cual trato de no figurar mucho por el hecho de ser narrador.

Foto/Colprensa-Sergio Acero/Papel Salmón
En su quinta novela, Guayacanal, William Ospina tiene como personajes a seres anónimos y sencillos que han hecho parte de Colombia.
¿Esos años de paz y convivencia no están muy presentes en la historia oficial del país?
Existe esa leyenda en Colombia y es importante discutirla, porque hay muchas cosas que en el país no se cuentan. Aquí en realidad no sabemos cómo fue el proceso de conquista del territorio por los conquistadores españoles y eso es importante. En esas regiones del país todos los pueblos indígenas fueron exterminados, desde los que estaban en el cañón del Cauca hasta los que ocupaban la cordillera Central, y por eso, esas montañas estuvieron deshabitadas durante tanto tiempo. Tampoco sabemos cómo fue el proceso de colonización y cómo se volvió a incorporar ese mundo a la sociedad y el país. Desconocemos la hazaña de la construcción de los caminos, porque si hoy construir carreteras es difícil, crearlos en esa época, abriendo paso por una naturaleza tan exuberante y que perduraran, fue arduo. Después, como esos caminos permitieron bajar las cargas de café hasta el valle del Magdalena para embarcarlas hacia el mundo con diez mil bueyes subiendo mercancía y bajando café, lo cual me parece admirable. Luego llegó el cable aéreo que en su tiempo fue el más largo del mundo, conectando Mariquita y Manizales. También vinieron los tendidos de las carreteras y de los ferrocarriles, para luego presenciar la destrucción de todo eso. Aquí el tiempo avanza más destruyendo que construyendo. Destruyendo cosas que fueron admirables en su tiempo, porque el tenido de los ferrocarriles fue una verdadera hazaña porque el territorio es muy difícil, en Inglaterra llegaron a hacer locomotoras especiales para las montañas colombianas.
¿Importante conocer esa historia?
Arrojar una mirada sobre esa época y todo lo que ocurrió en ella es valioso porque no tenemos suficiente conciencia de los esfuerzos que se han hecho y de un país que se intentó construir en una época con abnegación, talento, trabajo y responsabilidad, pero que la violencia política y el espíritu de los políticos destejió sin misericordia.
Una violencia que lo tocó a usted y su familia...
Me tocó la violencia de los años 50, pero todas las cosas malas a veces dejan algunas cosas buenas y a mí me dejó el querer ser viajero. El estar de pueblo en pueblo huyendo en mi infancia, ha hecho que yo me sienta en casa cuando voy en un carro a 40 kilómetros por hora viajando por estas carreteras. Me encanta viajar por el país, y aunque tengo mucho arraigo, tanto en el norte del Tolima como en Cali donde viví mi adolescencia, yo me siento colombiano y todo mi esfuerzo y trabajo literario se ha encaminado a construir un diálogo más rico y más festivo entre todas esas regiones tan diversas.
Huir de la violencia sin saber que se camina hacia ella...
En la novela está la metáfora sobre lo difícil que es comunicar los territorios. Muchas veces se deben recorrer cinco veces más la distancia real que separan a dos municipios, lo que demuestra lo mal comunicados que estamos, y buena parte de las tragedias y las violencias las ha permitido esa falta de comunicación, porque buena parte de las vías construidas las hacen para interconectar grandes ciudades o para abrirle camino a los negocios de grandes señores, pero la comunicación entre la gente, la cual crea conciencia nacional, se descuida. Tratábamos de huir, pero en un medio tan crispado y una inseguridad generalizada, uno no sabía si huía o marchaba hacia la violencia, salvo si se iba a las ciudades que eran un refugio, porque de lo que se trataba era de despoblar el campo y arrebatarle la tierra a los campesinos. Así, toda solución que no fuera irse a las ciudades terminaba siendo una trampa.

Foto/Colprensa-Sergio Acero/Papel Salmón
En Guayacana William Ospina logra desentrañar una época, una región, unos personajes, de una Colombia que existió hace algún tiempo.
¿Violencia que sacó al campesino del campo?
El país campesino se benefició de algo que es típicamente colombiano, y es que aquí la naturaleza no es hostil a los seres humanos. Esto no es Europa donde uno no podría vivir por largos tiempos en invierno, e incluso los veranos son demasiado rigurosos. Aquí, como decían los viejos bambucos, aquí con una hamaca, una canoa y una guitarra se pasa el año en cualquier parte y sin camisa. Por eso, aquí fue posible ese mundo campesino tan entrañable. Lo que expulsó al campesino no fue la naturaleza, fue exclusivamente la violencia, por lo que nuestras ciudades no crecieron por amor al progreso, sino por miedo a esa violencia que quedó atrás. Ahora, cada vez es más importante tener una mayor conexión con la naturaleza, y eso aquí fue posible tiempos atrás y por mucho tiempo, en especial en Colombia, porque no es lo mismo que en las hostiles montañas del Perú y en la Patagonia no resulta nada fácil.
¿Cómo se vivía el tema de la violencia dentro de su familia?
Mi padre era liberal y mi madre de familia conservadora y siempre se quisieron mucho, por lo que yo nunca aprendí ese odio, que siempre me pareció irracional y absurdo. Los vecinos que eran muy amigos de mi padre, eran conservadores y le salvaron la vida cuando venían a matarlo. No entendía cómo los políticos y los curas ponían la lupa sobre las diferencias políticas que en realidad eran superficiales. No hubo una guerra civil donde medio país odiara a la otra mitad con razones, en realidad era pura retórica, y como Gaitán había intentado contrariar eso diciéndole a la gente que la pobreza no era ni liberal ni conservadora, arreciaron en esa retorica e hicieron que el país se desangrara. Aún hoy los políticos viven de crear desconfianza por el otro y hacer que medio país tiene que odiar al otro medio.
¿Difícil salir de ese círculo vicioso?
Un estado que no construye una economía fuerte en la sociedad civil, hace que ese mismo estado sea un botín por el cual hay que batirse a ciegas, porque ahí están los puestos y el mayor capital. Los políticos no se odian porque tengan diferencias filosóficas, sino porque se siguen disputando el botín que seguirá ocurriendo hasta que la ciudadanía marque la pauta. Lo peor que nos pasa en el modelo de democracia que tenemos hoy es que se educa al ciudadano en la idea de que hay que ser ciudadano sólo cuatro años, lo cual es mortal para la democracia, porque si el ciudadano no es ciudadano, con derechos y responsabilidades, todos los días, es muy difícil construir una democracia verdadera.
No podía dejar por fuera de la novela nombres de famosos bandoleros de la época como ‘Desquite’ y ‘Sangrenegra’...
Fueron los nombres más llamativos de lo que se convertiría en todo un género. Fueron incontables los bandoleros que se convirtieron en los protagonistas de la historia del país. Es también algo muy típico de la manera extraña de vivir este territorio, donde cada generación debe aprenderse los alias de cada momento. Colombia no es un país donde cada tanto se haga una cruzada para acabar con los monstruos, sino que el país es una fábrica de monstruos. En la novela recuerdo el poema de Gonzalo Arango cuando mataron a ‘Desquite’, diciendo que si el país no aprendía a ofrecerle un destino digno a sus jóvenes, ‘Desquite’ iba a nacer muchas veces de nuevo. Lo dijo a comienzos de los años sesenta y así ha ocurrido.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015