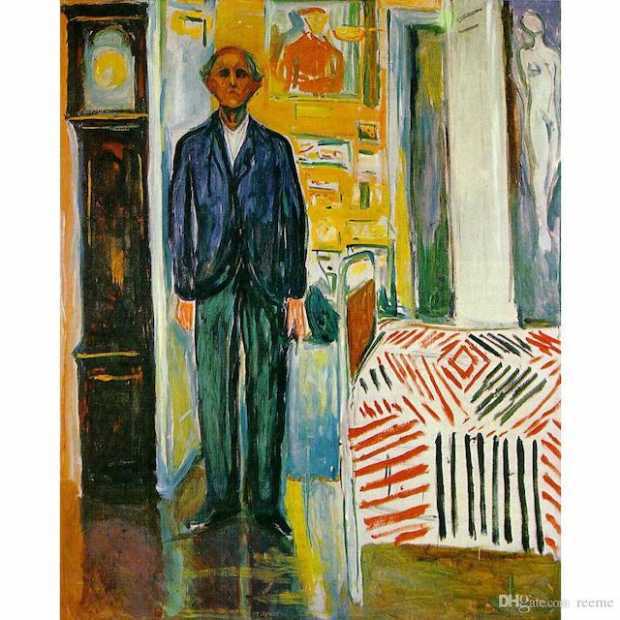
Carlos Arturo Arbeláez Cano*
A Pedro Manrique Figueroa… (si existió)
Tengo muy pocos días viviendo en mi nuevo cuarto de alquiler. Con este llevo veinticinco. Como que en mis cortos años de existencia he ocupado más cuevas que el peor de los nómadas.
Han sido diversos, todos diferentes, pero en el fondo los mismos: estrechos, solitarios, húmedos, calurosos, con ventana a la calle o a los tejados vecinos o sencillamente sin ventanas por donde pudiera ver el ya avanzado siglo XX y sus locomotoras resoplando vapor en la Estación de la Sabana.
No quiero describirlo ahora, ni voy a hablar de mí, ni del silencio que me sacude cuando los objetos y yo experimentamos aún la zozobra de los que no se conocen, pero están destinados a familiarizarse irremediablemente con el tiempo. Hablaré de los acontecimientos vividos en mi anterior morada, los cuales provocaron la huida, una más, seguramente inútil como todas.
Era una pieza de segundo piso con muchos alicientes. No quiero decir que fuera un lujoso piso con calefacción y baño esmaltado, no. Era solamente un cuarto de inquilino observado inquisidoramente por la dueña de la pensión cada que se cruzaban por los corredores, los pasillos y los zaguanes interminables. La inmensa casona tenía varias entradas y vivían allí muchas personas en unas tantas habitaciones. Siempre fueron para mí desconocidos y presumo que yo también lo era porque nunca los rostros se me repetían entrando a la casa o subiendo las escaleras o caminando por los pasillos oscuros e interminables. Continuamente veía rostros diferentes y calculo que eran muchos los que vivían allí por el grueso manojo de llaves que cargaba la dueña.
A ella siempre la reconocí y he de recordarla particularmente por su aspecto rutinario y si se quiere, monótono; por su caminar a manera de péndulo, de lado a lado, como tomándose un regular descanso en cada píe a cada paso. Me enteré de muchas cosas y personas por sus comentarios calculados en tiempo y lugar. Nunca les di mayor crédito porque me parecían sencillamente increíbles.
Diariamente acudía a la puerta de la cocina a tomarme un tinto: unas veces antes de salir en la mañana, otras a mi regreso, pero siempre de pie frente a ella que esperaba impacientemente con el plato en la mano a que yo terminara. Era entonces cuando me hacía los comentarios del cuarto catorce o del veintitrés, finalizando su relato justo en el momento en que yo me pasaba el último sorbo, de tal manera que no podía quedarme por más tiempo sintiendo el recogimiento del mundo íntimo que poseen las cocinas.
De sí misma nunca habló, pero llegué a saber tantas cosas de su vida que ni siquiera su propio marido conocía. El hombre padecía una mortal dolencia cardiovascular y estaba imposibilitado para valerse por sí mismo. Todo estaba manejado por la mujer que sabía qué hacer y cómo hacerlo presentada la ocasión.
Experimentaba cierto grado de asombro y preocupación por todo lo que ocurría allí, al punto que desatendía muchas veces mis propias actividades. Funcionaba una carpintería donde fabricaban ataúdes, una tipografía donde se imprimían carteles, obituarios, sufragios, novenarios y estampas de santos con sus oraciones; funcionaba una fábrica de veladoras y cirios, había una sala de velaciones con paredes color púrpura y pisos de un negro lustroso, otra con una piscina de formol y una mesa en el centro donde se preparaban los cadáveres encontrados en las calles oscuras o en los bares de mala muerte.
En la habitación que hacía de oficina todo estaba agolpado en un solo barullo: ataúdes, cirios enormes, pegotes de cebo y parafina en los pisos, sillas arrumadas y fotografías de antiguos personajes, difuntos ya, tapizando las restantes paredes en un inquietante claroscuro. No me imaginé en la víspera que todo aquello ocurría, ya que la casa no parecía lo suficientemente grande como para albergar, además de la multitud de inquilinos, ese complejo empresarial. Recién me instalé fue cuando comencé a darme cuenta de todo; cuando por equivocación, tratando de encontrar una salida a la calle, encontraba detrás de la puerta a la mujer, jeringa en mano, inyectando y maniobrando por todas partes un cuerpo inerte y macilento, o cuando por la noche, aún en horas tempranas del día, escuchaba la sierra y el golpeteo de los martillos.
Repito que esto me causaba cierto grado de asombro, aunque no mucha incomodidad pues contaba con suficientes experiencias en otros lugares: el agua turbia de los grifos, la carencia del preciado líquido o la paciente espera tras la fila de inquilinos esperando turno para tomar la ducha.
Recuerdo bien que la primera noche una lluvia recia y descomunal arrebató mi sueño. Por todas partes el agua se metió en la habitación y a los pocos minutos me encontré en una cama hecha sopa, aunque a simple vista no había lugares por donde la lluvia pudiera colarse. Fue mi primera noche de paseos indiscretos en aquel cuarto de alquiler. Descubrí puertas por todos lados en rincones inesperados y a lo largo de pasillos interminables. Abrí algunas y me encontré con visiones fantasmales: un hombre, apenas alumbrado por una luz de kerosene hacía ademanes de cavar la tierra, una mujer sacudía con furia a otra que refunfuñaba resistiéndose a abandonar su placentero sueño; un militar de escasas condecoraciones se acicalaba frente al espejo tratando de parecerse al general Mac Arthur, una Penélope de muchos años tejía y destejía una larga túnica blanca. Toda la noche estuve vagando por otros laberintos hasta que, cruzando un patio interior invadido de brevos y de curubos, descubrí la cocina escondida en la penumbra. Era una madrugada de niebla y frío paramuno; ahí estaba la matrona con su manojo de llaves en actitud de máximo sigilo, tomándose una taza de café, escondida, contrahecha bajo el peso de un destino de adioses y despedidas, de desarraigos y de encuentros furtivos y transitorios con incontables pasajeros como yo.
Eran como las cinco de la mañana. Se mostró realmente sorprendida y me pidió que por ningún motivo dejara que los demás inquilinos supieran la ubicación de aquella parte de la casa. Me pidió discreción y a cambio obtendría un tinto diario el cual sería retirado si yo no guardaba su secreto.
En adelante mis visitas a la cocina permitieron que me fuera enterando de que entre los inquilinos había un soldado, edecán de un importante militar, un expresidiario político que purgó veinte años por conspirar contra un general cuyo edecán vivía en la pieza diecinueve; tres prostitutas que se turnaban el cuarto cada ocho horas. También vivía un excombatiente de la guerra de Corea que ahora vendía cigarrillos de contrabando en la Plaza de las Nieves y una anciana que vivía de la caridad pública oficializada.
Supe, aunque ella quiso ocultármelo, que la patrona evadía impuestos y que la anciana se hacía pasar, en el inquilinato, por una respetable viuda que gozaba de una supuesta pensión del Estado. En cuanto al expresidiario político, este no sabía que el edecán del general, que había salido ileso de un atentado, vivía en el cuarto contiguo.
Pero yo no recordaba rostros ni llegué a identificar a las personas que allá vivían, por eso siempre he pensado que nadie debía inculparme por lo que al final sucedió. Yo solamente me limitaba a escribir mis cuartillas sin sospechar que todos los inquilinos franqueaban mi puerta cuando me ausentaba e inspeccionaban mis escritos. Solo me acordaba de una persona, aparte de la dueña. Se trataba de un niño que casi siempre estaba llorando sentado en el rellano de la escalera del ala izquierda de la casa. Aunque yo vivía al otro lado, subía por esa escalera para escuchar su llanto de abandono y rebeldía. Era un llorar persistente que después de un rato se modulaba y me sonaba como un canto de tristeza y desolación profunda. Me conmovía ese llanto, era entonado y diáfano, como una canción de cuna. Le salía de su garganta quizás de manera no tan espontánea; como si se lo propusiera. Pero en realidad no era así, ¿qué niño hubiera querido darle semejante propósito a su llanto?
Aunque estaba en el otro lado me tomaba el trabajo de hacer el recorrido para escuchar al chico, a quien provocaba, mediante discretas palmadas o camuflados empujones, y que, con el tiempo, se convirtieron en nuestro santo y seña para el juego.
Mi mayor cuidado era evitarle a la patrona un problema mayúsculo si los inquilinos se enteraban o descubrían el lugar al que yo tenía acceso privilegiado. Me movía con el mayor sigilo, pero mis incursiones a la cocina se estaban convirtiendo en verdaderas odiseas debido a que la gente me enfrentaba con miradas maliciosas y hasta me seguían a hurtadillas o sencillamente me vigilaban con descaro de sabuesos.
Muchas veces, cuando subía por la escalera del lado opuesto, tuve que devolverme porque desde el segundo piso diferentes mujeres me amenazaban con la escoba o me gritaban injurias; nunca me importó eso y entonces sólo me acercaba al niño cuando estaba seguro de que nadie me viera.
Supe que la anciana del trece fue expulsada porque presumía de viuda acomodada y subestimaba a los vecinos. Esto y muchas cosas desagradables, a mi juicio, comenzaron a ocurrir en detrimento de las buenas relaciones que, aparentemente, sostenía la vecindad. Procuraba mantenerme al margen de todo eso, preocupándome únicamente por lo de la cocina, aunque, de hecho, todo se desarrollaba en mis narices y llegaba a mis oídos por los cuentos de la casera.
No sé cuántas razones pude haber tenido para tomar la decisión precipitada de mudarme a otro lugar; a este cuarto en el que hoy me recojo a descifrar los desafortunados acontecimientos. Quizás el asedio permanente de espías que aseguraban cada uno de mis pasos, determinó que yo perdiera los días completos tratando de salírmeles de la mira; escabulléndome por los recovecos de la casa, por los interminables pasillos a manera de túneles, que solo me hacían más evidente o me conducían a lugares donde quedaba a la vista directa de mis perseguidores.
En estas escaramuzas fue como presencié riñas, escenas de amor, soliloquios plagados de ternura y desolación como los míos propios, pronunciados por seres sensibles o indefensos ante el trepidar del tiempo o el aniquilamiento de la envidia.
Fue de las últimas escenas que presencié y solo después conocí la identidad de los protagonistas. Blandían armas cortantes buscándose los hígados, lo cual consiguieron, asestándose sendas puñaladas en sus vientres. La sangre manaba a borbotones: el ex-preso político y el edecán del general se habían matado en una brutal pelea. La sangre recorrió los corredores, los pasillos interminables, bajó por las escaleras, escurrió por entre los adoquines del patio, llegó por fin a la cocina pocos segundos después de que yo hube llegado y alcanzó a mancharme los zapatos. La patrona me miró con estupor mientras yo le adivinaba en los ojos la pregunta obligada.
Nunca he pensado que yo haya tenido algo que ver con eso, ni con lo que sucedió después, ni con lo que sucedería cuando llegaran los de la oficina de impuestos y la policía; o cuando, detrás de mí, los inquilinos invadieran la cocina. Estaba condenado por el asombro ante la incontenible avalancha de revelaciones que cada uno de los inquilinos estaba padeciendo en aquella casa donde la vida transcurrió, hasta hacía poco, en aparente tranquilidad y orden. Era un hecho que todo se agitaba en torno a mí y contra mí. Presentía como una confabulación, ya que mis papeles fueron sustraídos y, en cambio, encontraba anónimos y panfletos que me ofendían, y mis cuartillas circulaban públicamente y rodaban por la escalera donde el niño hacía sus ejercicios de lectura con ellas.
Si antes me sentía solo, conviviendo con todos estos seres dormidos en un extraño letargo, ahora mi soledad era mayor cuando, a sabiendas de que yo no conocía a nadie, todos se movían estrechamente junto a mí en el anonimato, haciéndome demostraciones de desprecio.
No pude despedirme de la dueña. Cuando recogí mis cosas para marcharme se encontraba en la cocina confundida entre una multitud que ya comían, ya preparaban sopa o ya hurgaban en la alhacena y las ollas. Ese día salí en silencio con una amargura y una frustración agobiantes, retardado en mi paso como si aquella fuera otra de las tantas despedidas que no se pronuncian, como si tras de mí se quedara lo que nunca pudo ser mío en una nueva experiencia del desarraigo.
Me marché mirando de frente lo que se quedaba: las innumerables puertas y sus secretos trágicamente revelados, el patio, los pasillos que comenzaban en el infinito, ¿quién sabe dónde?, perdidos en un denso claroscuro y en un silencio donde se confundían los rostros excepto uno, y donde los murmullos eran irreconocibles excepto uno, a mitad de la escalera, en el desván. Ese día me fui caminando hasta llegar aquí, al nuevo cuarto de alquiler. Pero aún no he podido darle respuesta a mi nueva casera del porqué de mi cara de estupor y de angustia con que vine.
No lo puedo explicar ahora cuando los objetos aquí me son familiares y los golpecitos en la puerta me anuncian la llegada de la cocinera que me trae mi primera comida del día. Ella me conoce ya, lucha conmigo y contra mis hábitos, me ha dado a conocer el olor de las magnolias manteniendo unas cuantas, sobre la mesita, junto a la ventana abierta a la mañana soleada. No hay comidas a deshoras, está ella y sus palabras a la espera de mi regreso. Me acaricia en las noches con sus manos vírgenes y limpias y se estremece de pasión entre mis brazos. Me presentó al maquinista del cuarto contiguo quien nos invitó a dar un paseo en el último tranvía que queda en la ciudad. Al estudiante del siete que está ilusionado con ella, pero que pronto se le pasará. A un agrimensor que vino de París a colaborar con un importante arquitecto que proyecta una inmensa ciudadela a las afueras de Bogotá. Todos me conocen y yo a ellos. A veces me preocupa este nuevo cuarto de alquiler, esta nueva rutina, pero ella me disuade de todo intento, de todo presentimiento, de toda duda.
No es la medicina celosamente administrada sino su amor, posesivo y constante. Tal vez me marche. Quizás un día me vaya como todo lo que pasa. Lo cierto es que comencé a amarla cuando le dije que la alegría es como un rompecabezas, como un juego de armar, en el que las piezas encajan hasta formar un todo.
— La alegría es un acertijo – le dije. Y ella me contestó:
— Sí, pero yo conozco las claves.
Nota: Segundo puesto concurso caldense de cuento 2021.
*Escritor colombiano. Ha publicado Cuento, poesía, crónica periodística y ensayo. Ingeniero y Geógrafo. Se desempeñó en la función pública, la empresa privada y la docencia. Libros: Aconteceres y Nostalgias: poemas extraviados, 2017. Apuntes críticos sobre una Colombia desdibujada: ensayos callejeros, 2019. Paisaje para funámbulos: poemas de la pandemia, 2020. Transiciones y Transgresiones: poemas rutinarios, 2020. Hablan los muros: poema y resistencia, 2021
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015