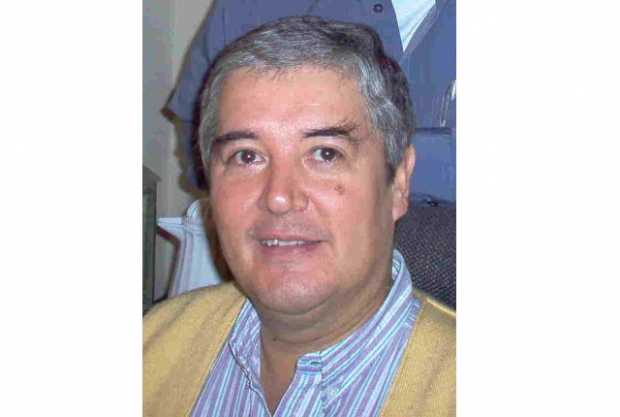
PABLO MEJÍA ARANGO
LA PATRIA | MANIZALES
Lo hermoso del pesebre era que se podían ver caballos más grandes que las casas
Siguiendo con las crónicas navideñas, la disculpa de nuestras madres para no dejarnos armar el pesebre y el árbol desde noviembre, era que debíamos esperar hasta que comenzara diciembre. Desde el primer día de este mes, comenzábamos a exigir el permiso para proceder con el montaje de los más representativos símbolos de la Navidad.
Después, aducían que como la novena no comenzaba sino hasta el dieciséis, no era necesario empezar con esa «enguanda» con tanta anticipación. Ahí sí se armaba la <gorda», porque lo que se promete se cumple y ya estábamos en diciembre. Ante la <<jodentina» de los <<mocosos», las señoras tenían que acceder y permitir que los niños se dedicaran a algo que habían esperado durante todo el año.
Como ya comenté, hace unos años no había conciencia sobre el peligro que representa el uso irresponsable de la pólvora. Lo mismo pasaba con el cuidado y la conservación del medio ambiente, pues en todos los pesebres se utilizaba el musgo. En la carrera veintitrés, detrás de la Catedral, siempre había vendedores ofreciendo paquetes de musgo y pliegos de papel encerado.
Pero lo mejor de todo era salir un domingo de paseo, con «fiambre»> y todo, a la región de «Gallinazo» o del Nevado del Ruiz, en donde se podían conseguir grandes cantidades de musgo. Tal vez por eso hoy en día se presentan inundaciones, avalanchas, derrumbes y deslizamientos con unas pocas lluvias. Como desgraciadamente «a ojo sacado no vale Santa Lucía>>, sigamos con el cuento.
Cuando se tenía todo listo, al fin se determinaba el sitio en donde se colocaría el pesebre. Si fuera por los niños, se ocupaba toda una habitación, pero nuestros padres nos convencían de ocupar sólo un rincón. Se colocaban varias cajas de cartón de diferentes tamaños para que simularan las colinas y luego se cubrían con el papel encerado. Encima se revestía todo con el musgo y el escenario estaba liso para comenzar a colocar los protagonistas del pesebre.
En la parte más alta se construía el establo en donde se acomodaban María y José con el burro y el buey. En el techo se ponía la estrella que guiaría a los tres Reyes Magos y a los pastores. A los pocos días y a pesar de la insistencia de los mayores de que el Niño Dios no nace sino hasta el veinticuatro a la media noche, lo acomodabamos en su cuna.
Del establo salía un sendero que recorría todo el pesebre y era la ruta de Melchor, Gaspar y Baltazar. Estos Reyes Magos se colocaban en el inicio del camino y cada día que pasaba se iban arrimando a su destino final. El problema era que todo el que pasaba cerca al pesebre los adelantaba un poquito y el diez de diciembre estaban a punto de llegar, por lo que tocaba echarlos para atrás. En una de las mesetas se instalaba el pueblo que estaba conformado por varias casitas de cartón con su iglesia.
Los rebaños de ovejas, vacas, caballos, burros y diferentes animales, se regaban por todo el pesebre. Los animales se cambiaban a diario de sitio, dizque para que pudieran comer pastos renovados.
Desde la parte alta se desprendía una cascada que se hacía con papel aluminio y que llegaba a un lago representado por un espejo. Algunas veces, siempre al escondido de la mamá, podíamos colocar una tacita plástica llena de agua, para darle mayor realismo al paisaje. No faltaban patos y cisnes nadando en el agua.
Lo hermoso del pesebre es que se podían ver caballos más grandes que las casas; marranos y camellos del mismo tamaño; los cisnes, nadando siempre «patas arriba», más voluminosos que las vacas; y cantidades de ovejas de tamaños tan disímiles, que solamente la inocencia infantil nos permitía pasar por alto esos detalles.
Siguiendo con el árbol de Navidad, recuerdo que por esa época no eran muy comunes los arbolitos de plástico que tanto se ven ahora. Nosotros aprovechábamos el paseo en que buscábamos el musgo, para escoger un «chamizo» que sirviera para ese cometido. De tamaño mediano y ojalá con varias ramas, lo instalábamos en un tarro de galletas «saltinas» que se utilizaba como base, el cual se llenaba de piedras y arena para dar le estabilidad.
Para adornarlo, se usaban unas guirnaldas de papel aluminio de colores que con las luces daban lindos reflejos; pequeños muñecos que representaban al Papá Noel; unos angelitos que parecían volar con sus alas desplegadas y bastones navideños.
Pero el adorno principal eran las bolas de vivos colores. En la colocación de esas bolas no era permitida la intervención de los niños, porque las señoras decían que éstas se rompían con solo «mirarlas». Por último, se distribuían las luces intermitentes por todo el árbol y se colocaba en la parte más alta una estrella.
Al terminar la faena, el piso de la casa quedaba convertido en un muladar. Por todas partes había regueros de aserrín, arena, pedazos de las bolas que «fracasaron», ramas del árbol, recortes de papel y toda clase de mugre.
En muchas familias aún persisten estas costumbres, pero en la gran mayoría el pesebre consiste en unas pocas figuras de porcelana o de barro que se colocan sobre una mesa, mientras que el árbol puede ser de cuarenta, sesenta u ochenta mil pesos, según el gusto y el bolsillo del consumidor.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015