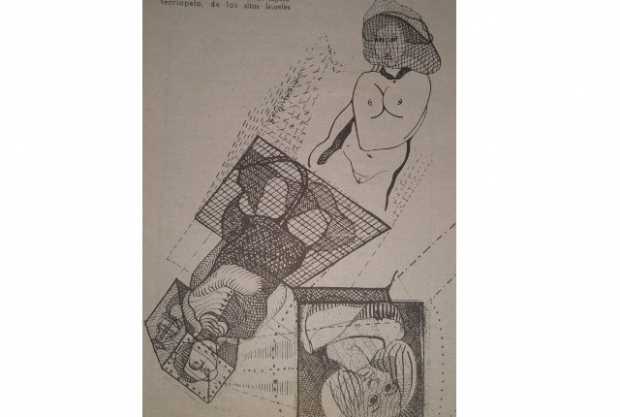
Una novela corta de Adel López Gómez
LA PATRIA | MANIZALES
Cuando Eulogio vino al pueblo desde su vereda de Puerto Espejo, para entrar a la escuela de don Delio Delgado, se alojó en casa de la abuela Rafaelita. Tenía once años y era un muchachito tímido que apenas sí conocía el pueblo y apenas estaba familiarizado con las tareas campesinas: traer el agua de la quebrada, barrer el patio de tierra gredosa y cortar la hierba que lo invadía por los bordes, administrar las dos vacas, disponer la comida del cerdo enchiquerado y revolver el cafecito que se secaba al sol en seis parihuelas de madera.
Aquel había sido su mundo y no otro ninguno. Era un mundo pequeño, amado y familiar. No más de cinco o seis cuadras de tierra con una casa grande de madera y tejas de barro, a la orilla del camino de La Coqueta. Un cafetalito en la planicie, una manga de pasto natural para cuatro animales en la vaga, y hacia arriba, paralela al camino real, una pequeña mata de guadua. A esta se la llamaba pomposamente el monte, aunque solo cubriría una y media hectáreas de superficie. Pero aun así, encerraba para Eulogio y para Eugenio, su hermano de nueve años, una especie de grato e inexplicable misterio. Los dos se aventuraban en medio de su fresca espesura, con la picante certidumbre de efectuar una atrevida hazaña. Dentro había una recogida penumbra. El olor a bosque era un olor indefinible, mezcla quizá del acre aroma de las flores de rascadera, de los retoños jóvenes de la guadua dentro de sus estuches color marrón de áspero terciopelo, de los altos laureles verdi-rojos y el resinoso fruto del aguatillo.
La de la abuela era una vieja casa aldeana, construida en uno de los dos ángulos occidentales de la ancha y desnuda plaza de terraplén, sin otro adorno que una pileta de ladrillos que, originalmente rojos, solo mostraban ese color cuando dos veces al año la raspaba el fontanero con su machete de recorredor de acequia. Don Félix, don Pedro, don Belisario, el coronel, el doctor Londoño, don Pacho, don Manuel, don Ramon Elias y otros personajes de nota, moraban en todo el marco de la plaza, en viviendas mayores, algunas de ellas pretenciosamente embalconadas. Sus amplios aleros, lo mismo que el de la casa de la abuela, extendían hacia la calle la prolongación de su techumbre sobre una acera de largos adobes rectangulares, reforzados en el borde exterior para marcar la línea del caño de piedras redondeadas. Sobre la línea angular del centro, se vertía la lluvia en los torrenciales aguaceros novembrinos. Formaba una agitada cortina de cristal que engrosaba el arroyo hasta convertirlo en río en cuanto llegaba al camellón de la calle del Chispero.
Eulogio tenía un recuerdo ingrato de aquellos primeros días en casa de mamá Rafaelita. Era una casa larga, en forma de escuadra. Se entraba a ella de repente, pues no existía lo que pudiera llamarse un zaguán. Se desembocaba en un corredor limitado por chambranas de macana. Detrás de este barandal, y limitado al fondo por una tapia bardada, con la casa vecina, estaba el jardín de la abuela, que ella, a pesar de su edad avanzada, regaba todos los días personalmente, con grave peligro de resbalar en el lamoso suelo y romperse el fémur.
No era un bello sino un modesto jardín. Una era de violetas moradas, unas matas de fuscia, algunas azaletas, un par de viejos rosales, un habano rosado que nunca dejaba de florecer… Abajo, junto a la poceta, se alzaba el naranjo. Un árbol frondoso y sagrado, siempre bajo el dominio severo de la abuela. Un dominio ejercido con tal absolutismo que ella, en tiempo de cosecha, sabía exactamente el número de naranjas que el árbol tenía, su grado de madurez y el momento solemne en que podían ser cogidas bajo su mirada suave y sacramentalmente.
Pero estaban el perro Califa y el toche Pinto. En cuanto uno, procedente de la calle, aparecía en lo alto del corredor, aquel can malvado negro, reluciente, gordo, bien tenido arrancaba ferozmente desde el último extremo, con la cabeza baja, los dientes desnudos y el gruñido ronco, y solo se detenía a diez centímetros del cuerpecito moreno, achicado, empavorecido de Eulogio. Y siempre parecía demasiado largo el tiempo que la anciana empleaba en hacerse presente para contener a la fiera odiada y temida.
En cierto modo el toche Pinto era más temible. Solian dejarlo libre por las mañanas para que saltase un poco en el piso y los barandales, mientras se hacía el aseo de su jaula de baritas de guadua. Era un animalucho bello y odioso, de una perversidad inaudita. Flechabase desde la repisa o la baranda, en un revoloteo desatentado, asesino, mientras producía con el pico abierto un sonido como de reptil, frenético y ominoso. Paraba el vuelo sobre el hombro del muchacho y lanzaba el primer picotazo contra el lóbulo de la oreja, se le colgaba de ella, aleteante y malvado y no soltaba su presa sino cuando la abuela venía a arrancarlo en un acto rápido que participaba por igual de la inquietud por el nieto y el agudo temor absurdo de que la alada bestezuela fuese lastimada.
Ocurrió por aquellos mismos días un hecho terrible. Fue la mañana en que vino Rogelio, el primo, y entrando a furto y en puntillas, preguntó a Eulogio si mama Rafaelita estaba ausente. Lo estaba. Iba siempre a la misa de las seis de la mañana, y no regresaba hasta después de terminada la ceremonia y rezadas una a una, con los brazos en cruz, las catorce estaciones del viacrucis. Llegaba a las siete bien marcadas, con sus pasitos cortos y apresurados, bajo la falda negra que le llegaba hasta los zapatos de glace
Y ahora solos en la casa, Eulogio y Rogelio estaban juntos. El segundo de ellos, dos años mayor y además bastante para su edad, era ya un adolescente, con el desparpajo de un muchacho urbano. Tenía el aire vivo y la mirada audaz. Mostraba en el lóbulo de la oreja izquierda una cicatricilla rosada, no enteramente sana todavía. Era un recuerdo de Pinto. Aunque ya lo sabia, Eulogio preguntó:
¿Y eso de la oreja? ¿Qué te pasó?
Me lo hizo la semana pasada el tal Pinto. Ese condenado pájaro que ves ahí, en la jaula... Ahora va a tener que pagármelas todas.
-¿Qué vas a hacer? -preguntó el chico alarmado.
-Ya lo verás.....
Miró a todos lados, innecesariamente. Salió a la puerta de calle y miró hacia la plaza sola, hasta el atrio de la iglesia distante, por si a lo lejos se advertía la silueta enlutada de la abuela. Luego regresó al lado de Eulogio, y sacando del bolsillo una improvisada papeleta la abrió con singular cuidado y la puso ante los ojos de su primo, quien experimentó un leve sobresalto:
-¿Qué es eso?
--Veneno.
Parecía nada más que un puñadito de alpiste, pero a los ojos de Eulogio fue una cosa terrible, peligrosa en extremo con solo ser tocada, y espantosamente mortal. De hecho lo era para el toche Pinto que, en aquel instante mismo, lleno de agresiva vitalidad, saltaba de vara en vara dentro de su jaula.
-¿Y es que vas a envenenarlo, Rogelio? - pregunto el chico sobrecogido.
-No dará ni un brinco, te lo juro
-contestó el otro, mirando al pájaro a través de las verticales varillas, con odio profundo.
- No, no! No lo hagas! -gimió Eulogio.
-¿ Que no? Ave Maria! Tuviera el diablo la culpa! Y te advierto una cosa, primo: cuidado con contarle a nadie... Vos sabés cómo te lo digo. Si se te ocurre ir a piconear, soy capaz... bueno... te quedarás acordando toda la vida,
El emplazado no habló nunca.
Callado, intimidado, Eulogio entendió bien que aquello no sería una amenaza vana. Hizo más todavía. Coaccionado por Rogelio fue él quien trajo una cuchara de la cocina y la puso en manos del envenanador. Tenías los ojos llenos de lágrimas y se la entregó silenciosamente, sin que él hiciera caso del llanto. Introdujo la cuchara con las emponzoñadas semillas, teniendo cuidado de no regarlas al inclinar la palilla de alpaca para que cupiese. Subido en su travesaño más alto, Pinto pareció desentenderse durante un breve lapso. Luego descendió y comenzó a picotear...
La muerte de Califa se produjo solo un mes más tarde. Nadie supo quien le había quitado la vida ni cómo había ocurrido aquello. Eulogio mismo lo había encontrado muerto en la pesebrera el lunes por la mañana cuando, apenas amanecido, vino a picar el micay para la vaca de ordeño. La versión más aceptada fue que alguien le había arrojado por encima del tabique de esterilla sin empeñetar, que arriba tenía una franja longitudinal descubierta, un pedazo de asadura y dentro de ella una buena porción de vidrio molido. Ya se sabía, de todos modos, que era un animal odiado.
Eulogio "sabia" quién había sido el canicida. Pues también sabía que muchacho y perro se habían aborrecido siempre. Era un odio mortal que venía desde años atrás, cuando Rogelio, el mayor de todos los nietos había venido a presentarse en casa de mama Rafaelita, muy majo, con su vestido negro de primera comunión, muy peinado con agua de escobadura diluida, gran lazo de cinta blanca en el brazo, calzando guantes blancos de hilo y llevando cirio en la mano izquierda. Sin hablar de los zapatos de charol traídos de Manizales por conducto de don Juan de la Rosa Jaramillo.
Aquel había sido un día realmente trágico. Pues, cuando Rogelio y su lindo traje de inocencia asomaron arriba, en lo alto del corredor, el perro se abalanzó sobre él con una fuerza inusitada. Cuando lograron librarle de sus dientes, tenía el pantalón desgarrado, y a consecuencia de un profundo mordisco, de la pantorrilla le escurría un largo hilo de sangre que iba a perderse bajo las medias enrojecidas.
Califa no lo sabía, pero desde aquella mañana su muerte violenta había quedado decidida. Tal vez, la decisión no fuese tan inmediata. Seguramente no lo fue, a juzgar por el hecho de que solo llegó a tomar forma asesina de carne y vidrio tres años más tarde...
La abuela misma cavó la sepultura de Califa en un pequeño espacio libre de su propio jardín, entre el habano y el naranjo, tratando de no lastimar las raíces del árbol dilecto. Fue un trabajo lento y fatigoso, ejecutado torpemente por una anciana casi nonagenaria, que se negó con callada repulsa a recibir la ayuda que algunos vecinos compasivos vinieron a prestarle. Quería, tercamente, hacerlo ella misma. Tardó cosa así como dos horas en abrir la fosa aunque no fuese una fosa larga ni profunda. El llanto la entorpecía aún más que la edad. Las lágrimas caían sobre la tierra removida, pero nadie podía verlas porque ella estaba vuelta de espaldas a todos.
Don Martiniano Toro, el dentista fue quien, por propia iniciativa, depositó el negro cuerpo de Califa en el hueco, y sin esperar autorización de Rafaelita tomó aprisa la pala y empezó a llenarla, poseído de repente del caritativo deseo de terminar pronto aquella enojosa tarea.
También para Eulogio fue aquel un dia triste. Pero además lleno de confusos remordimientos y de un extraño descontento de sí mismo que, con prescindencia de todo otro sentimiento, crecía en él, igual que una amargura ciega, muda y desesperada. No fue a la escuela. Se mantuvo todo el tiempo en casa, lo menos evidente posible, mientras las gentes mayores -hijos, nueras y yernos- se afanaban en torno a la abuela que reposaba en su alcoba, tendida y silenciosa, a la espera todos de sus menores deseos. Solo Rogelio brilló por su ausencia. Pero nadie más que Eulogio sabia por qué.
La conciencia de ser el exclusivo dueño de aquel secreto, cuya verdad se le hacía cada vez más segura, pesaba sobre su corazón de niño como una loza de piedra. Por un momento tuvo el deseo, la firme decisión de ir donde la abuela y contárselo todo, desde la muerte de Pinto hasta la de Califa, pasase lo que pasase. Pero aquel cerco apretado de gente adulta, nerviosa o malhumorada, que no se apartaba de la viejecita un solo instante, frustró una y otra vez su contrito deseo.
De repente, ya a la oración, experimentó el deseo irresistible de marcharse a la finquita paterna. Se escurrió por la pesebrera sin que nadie lo advirtiese, y cuando estuvo afuera apretó el paso y siguió de largo. Cuando pasó frente al cementerio, comenzaba a cuajar la noche. Eulogio seguía andando, andando. Ya al pasar por Tresesquinas la suya era una marcha de fuga por entre la sombra, al azar, adivinando el camino, o más exactamente recordándolo en medio de los pensamientos, en un como torbellino sin miedo ni llanto, sino tan solo poseído de una especie de frenesí, por un ansia loca de llegar, de perderse, de refugiarse en aquel único lugar del mundo que le era propio y seguro.
Cuando entraba en el monte de Los Naranjos, rompió a llover torrencial e inopinadamente. Pero el muchacho no se detuvo. Corría, corría chapoteando en la riada del camino, cayendo y levantándose, calado hasta los huesos.
Pasó por la fonda de Puerto Espejo y tuvo por un instante el deseo de acogerse mientras escampaba al alero y a la lumbre amigos. Pero desechó la idea -ya para qué?. y siguió corriendo pues su casa estaba ya cercana.
La lluvia no había cesado por completo cuando Eulogio entró a su campesino hogar. Estaba exhausto y transido. Lo desnudaron y lo metieron en cama, afanosa, asustadamente, y mientras no se hubo dormido la madre no dejó de interrogarlo sin llegar a sacar nada en limpio.
Amaneció con pulmonía y fue muy difícil salvarlo. La crisis se prolongó más allá de lo previsto por el médico que vino del pueblo, y solo en los comienzos de noviembre Eulogio empezó verdaderamente a recobrarse a sí mismo.
Apenas en el año siguiente -después de las vacaciones de julio- regresó a la escuela y a casa de la abuela. Sobre la sepultura de Califa habían sembrado una ajisera cuya fertilidad se nuría de la carne vegetalizada del perro envenenado, según eran su precocidad alegre y verdeante y el brillo y tamaño de sus ajíes grávidos, verticales, como plomadas de coral. Habían retirado hacía mucho tiempo la jaula de Pinto, y ya no hubo más pájaros en casa, por voluntad inquebrantable de la anciana.
Hacia diciembre del año subsiguiente, la madre Rafaelita se metió en cama para no levantarse más. Había adelgazado un poco, pero no demasiado. Estaba algo más pálida. El lunar de un solo pelo que siempre tuvo en la mejilla, junto a la nariz, daba la impresión de haberle crecido y de haber tomado un matiz más intenso de aquel su color de café tostado a medias en la callana. Sin embargo esto era solamente un efecto visual ocasionado por la demacración.
Sencillamente se fue muriendo, muy en sus cabales, sin dejar que cerrasen la puerta, más allá de la cual podía verse la esbelta mata de malvarros que crecía en dos varas gemelas, copiosamente florecidas, contra la tapia linderal, recién blanqueada.
Después de dos años sin pisar la casa de la abuela -pues su familia se había pasado a vivir al pueblo vecino- Rogelio vino al lecho. Era ya un muchachón hosco, espigado, y allá en lo hondo tímido y sentimental, Mamá Rafaelita le reconoció enseguida. Sacó de entre las sábanas el frágil brazo y buscó la mano del nieto encerrándola luego entre la suya, con una leve crispación.
Estaba aletargada, pero debajo del aletargamiento su mente permanecía lúcida y alerta. Preguntó con voz clara y distinta:
-Eres Rogelio, ¿no es cierto?
-Sí, abuelita...soy Rogelio....
-Ah! Rogelio....si, si -repitió dulcemente -El hijo de Valeria... Eras un mal muchacho...
Relajó la presión de su mano y luego la retrajo bajo el embozo, como quien desata la amarra de un barco que va a zarpar para siempre. Por un momento no supo que hacer de aquella mano, como si ya no hubiera más que palpar en la vida.
Carlotica, la de don Victor, se la tomó colocándosela abierta sobre el pecho enjuto. Pero volvió hacia Rogelio el perfilado rostro, en un ademán que apenas si lo era, por razón del intento fallido. Preguntó con voz leve:
-¿No es verdad que fuiste tú? No lo niegues.
Rogelio, cabizbajo, asintió en un murmullo de voz apenas perceptible. Pero la abuela no pudo ver ni escuchar la confesión, porque en aquel momento sus oídos ensordecieron y sus ojos se quedaron inmóviles.
A EDUARDO ARANGO PALACIO: -Tú conociste de niño la aldea de esta historia, y viste vivir en ella a algunas de sus personajes humanos. Por eso te la dedico. No es más que un relato de ingenuidades y distancias Estoy seguro de que hallarás en ellas el color y la esfumada imagen del tiempo perdido.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015